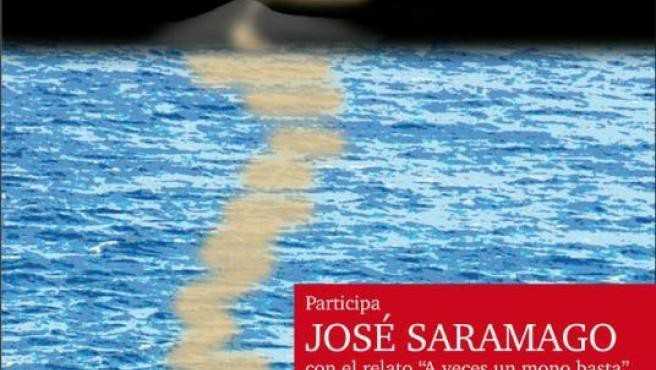De forma recurrente, ya saben los que me conocen, me da por reordenar documentos y libros, y cae en mis manos un ejemplar de “Desiderátum. 21 viajes a San Borondón” (2009). Un resorte en el corazón y vivencias por todo cuanto supuso el torrente de creación literaria inspirado por la isla de leyenda tan hundida en el imaginario de los canarios-as.
Así pues, hace poco más de una década y bajo la “marca” de la Asociación Scripta Manent (con personas muy activas en el ámbito literario y procedentes de distintas disciplinas profesionales) lanzaba, tras el primer libro 'Listán y hule. Historias de guachinches', este conjunto de relatos cortos. Con ilustraciones y portada de Sergio Fernández-Montañés Madán, se trataba de ayudar económicamente a organizaciones humanitarias con las respuesta económica de las ventas de ejemplares.
Cabe destacar que la notable noticia vivida en su día por el grupo de escritores es que
el Premio Nobel de Literatura José Saramago fue uno de los escritores que participaron en el libro de relatos 'Desiderátum. 21 viajes a San Borondón'. Saramago colaboró -fruto de una anécdota curiosa- con el relato
'A veces un mono basta'.
"Resulta casi increíble que quien se halla en el lugar más alto de la literatura mundial, un escritor que ha alcanzado las mayores cotas, un día decida participar como uno más junto a un grupo de jóvenes apasionados por la literatura y con ganas de contar historias y sorprender al lector", comentaba entonces el médico José Miguel Salamanca, uno de los fundadores de Scripta Manent.
Con la ventaja que proporcionan las redes sociales les dejo a continuación con el relato con el que contribuí personalmente, “La fiebre de Chawaraj”, y la idea de refrescar a los lectores que este libro delicioso, si nos empeñamos, podrá conseguirse y revitalizarse. Créanme, el conjunto de piezas literarias y su lectura bien merece la pena.
*Tras el relato, el listado al completo de los autores.
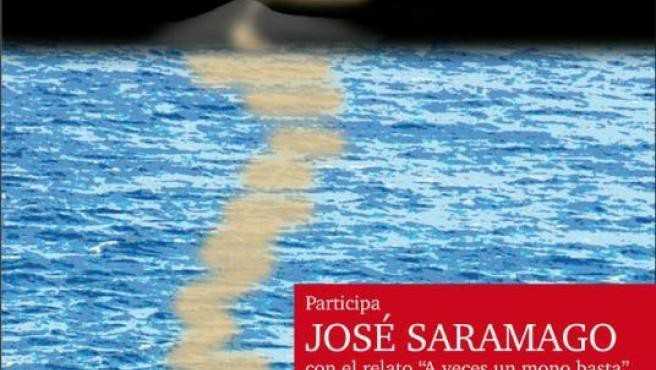
"La fiebre de Chawaraj" (Desiderátum. 21 viajes a San Borondón)
Vomité sal. Vacié el líquido ambarino de entraña y bilis que dejaba el rastro amargo por el esófago tras las arcadas.
Rumiaba en mi interior un cansancio viejo, eterno diría. Pero, la certidumbre de que mi costado reposaba en tierra firme, en una arena negra brillante y seca, me dio bríos para erguirme. Como un pelele, titubeé y vomité otra vez el vacío instalado en mi estómago después de varios soles y lunas a la deriva.
Las grietas dolorosas en los labios acentuaron la sensación de estar vivo, aunque las rodillas flaquearan a cada intento de paso.
Entonces, a vista sesgada, se dibujó entre la bruma marina la silueta de aquellos roques, laderas escarpadas, olas limpias sedimentándoseen la orilla con cabrilleos tenues. La barcaza estaba allí varada, entre pedregales tiznados de musgo de tonalidades marrones intensas.
Era aquel paisaje de titanes, sobrecogedor. Advertí entonces de que si no bebía agua pronto, iba a morir. Tenía mi tiempo contado. Noté el cosquilleo en un pie; un cangrejo, que atrapé milagrosamente. Desarmé la carcasa e intenté sorber el raquítico vientre con apenas unas gotas de elixir. Al menos era un comienzo.
Hice rápido repaso de los descalabros físicos. Magulladuras y golpes. Nada roto. Un dolor intenso en una costilla.
Escruté los altos. Por ahí está el agua y, con suerte, unos frutos silvestres, me convencí. Busqué más cangrejos en los charcos. Demasiado rápidos para mis reflejos enmohecidos.
Entorné los ojos y el corazón se agitó de nuevo con el paisaje. ¿Dónde me encontraba? Yo, Chawaraj, hijo de Isorte y Cerawa, familia de linaje regio en Sanborondón. Yo, el tercero de tres hermanos, que un día decidió partir en busca de las leyendas que los marineros de mi país atlántico
fueron agrandando y que nunca se verificaron, salvo vagamente por algún cuaderno garabateado y hallado entre restos de naufragios.
Me senté en una roca, con el hastío de los males físicos, pero tranquilo y contento de conservar aún el regalo benéfico de respirar.
Me sobresalté. En un golpe de mar había perdido la brújula y una tormenta terminó por dejarme
abandonado al azar de las corrientes. Podía estar en el lado prohibido y eso podía traerme
la perdición. ¡Peor aún, la de mi familia!
Desde tiempos remotos, los notables de la isla picuda habían delimitado con precisión la zona prohibida para los vivos, pues no se podía soliviantar el descanso de los que ya no respirarían más. En terreno santo, en una especie de muralla ceremonial, se depositaban las cenizas de los que abrazarían sus propias tinieblas.
Una serie de juegos de poleas y artilugios mecánicos, en los que los pobladores de Sanborondón siempre demostraron habilidad especial, trasladaban las vasijas hasta el lado prohibido, en donde los seres desposeídos de sus cuerpos serían restituidos con sus esencias espirituales.
Podía estar pisando ahora tierra sagrada. El castigo era la muerte. En realidad, casi estaba en ese estado. Pero es que la intensidad de querer vivir era superior a cualquier regla sagrada de mi pueblo. Al menos, en ese momento límite.
No todo era pesimismo. En la barcaza, que no había sufrido desarreglos definitivos, encontré los borceguíes de monte. En la comarca donde crecí en Sanborondón, había que ser muy hábil como jinete o gozar de una declarada agilidad para desplazarse a pie a través de una serie de senderos abiertos por zonas abruptas, aunque bellísimas.
Las carretas preparadas para esa zona de Bilewerti, en el norte de Sanborondón, disponían de dispositivos muy ingeniosos de amortiguación para salvar los desniveles en laderas traicioneras. Llegar a la capital, Wejarac, era cuestión de dos soles con sus lunas si se iba a paso ligero.
Eché un último vistazo. El corazón palpitante, pues podía encontrarme en lugar tabú desde mi infancia.
Comencé a trepar por los resquicios. Ceñí a mi espalda un pequeño atado con utensilios que podían venir bien en mi afán por sobrevivir.
Pude identificar algunas plantas cuyas raíces eran comestibles, aunque no de buen sabor. Una de ellas, el aloé, me proporcionó cierta energía y algo de hidratación.
Escalaba lentamente, a riesgo de caer al vacío si cedía el terreno. Me percaté de que los cambios de estratos terrestres y de vegetación se sucedían rápidamente.
Miré hacia el mar. Capté con más precisión la lontananza gris, los roques sembrados en aquel paño azulado inmenso y la cordillera alejándose en salientes y entrantes de gran belleza. Presentí que no estaba pisando suelo de Sanborondón.
Me animé cuando alcancé el talud que podía remontarse con peldaños confeccionados primitivamente de pedruscos dispares. Desembocaba en un sendero estrecho, pero nítidamente delimitado. Había marcas inequívocas del paso de las bestias.
Caminé bordeando el cauce, con extremo sigilo. Agucé los sentidos y me inundó el júbilo: cerca había un manantial. Agua. Quizá algún fruto y un bicho que saciara ya no el hambre, sino la razón de seguir existiendo.
Forcejeé entre arbustos muy entreverados y allí estaba. La pared de musgo por la que resbalaban perlas de agua helada, vivificante. En el charquillo que se formaba bebí hasta emocionarme.
Aquello fue la pócima del buen humor. Quedé como tocado por los ungüentos que mi madre nos proporcionaba para las friegas cuando llegábamos de trasladar los rebaños de ovejas, uno de nuestros símbolos patrios, al pueblo de Inowera, donde se centralizaba toda la riqueza del ganado y los ventajosos tratos entre mercaderes.
Para no seguir arañándome lastimosamente con una vegetación desconocida para mí, decidí adentrarme por el sendero, siempre pendiente de cualquier aparición inoportuna... u oportuna.
Se disipaba la idea de que pudiera estar adentrándome en el lugar sagrado. Calcular el tiempo en el que estuve a merced del oleaje era imposible; nunca hubiera precisado cuántas millas marinas remonté como para estar en el otro lado de Sanborondón o en otra tierra extranjera. Por tanto, también podría haber arribado en algún islote africano, de los innumerables que describían nuestros marineros cuando salían en búsqueda de horizontes, culturas y riquezas.
**************************
El bulto estaba apoyado en un árbol. Volví a actuar con sigilo. Rodeé el camino y volví a pincharme con ramas que acababan en aguijones.
Era un fardo bastamente confeccionado y con un cosido primitivo. ¡Repleto de moras maduras! Aquella forma de apilarlas hacía que se maceraran unas con otras, consiguiendo un efecto de jalea agradable.
Alguien, más pronto o más tarde, iba a buscar el sustento de su paciente trabajo de recolección.
No pude refrenar el deseo de ahuecar la mano y hundirla para sacar el jarabe. Me resultó delicioso y reconfortante. El azúcar de aquella mermelada me restablecía por segundos de mis descalabros físicos.
Intuí la presencia y alcé la vista. Allí estaba. No había advertido el ruido. Los montaraces somos, por lo general, sigilosos en extremo.
Nos escrutamos. Él bajó cautelosamente de la montura y se colocó en guardia tras el flanco. Observé que afirmaba la guadaña como advertencia.
Su vestimenta era tosca. Estaba descalzo y lucía una especie de tocado de pajizo. Bigotes espesos sobresalían de su tez morena.
Quedé paralizado, pero también aferré el cuchillo de cortar piel de animales, obsequio que era de mi abuelo Bejaric trasla ceremonia de pasar al lado adulto.
El rato de tensión se hizo eterno. En lo que se refería a mí, estaba en desventaja, puesto que había estado “robando” su pertenencia. En Sanborondón, tomar algo ajeno era motivo de severos castigos, por lo que estaba erradicado en nuestra sociedad.
Seguir así no tenía objeto. Estuve tentado de salir huyendo, pero las fuerzas me hubieran traicionado. Mientras nos examinábamos mutuamente, noté que el hombre quitaba la manolentamente del útil de labranza. Me percaté de las inteciones.
Solté a un lado el cuchillo, llamado en nuestra tierra ferinaz, y arranqué una de las pulseras que sirven de talismanes contra los que pretenden perturbar la paz. La arrojé al lugar que intermediaba a ambos.
No sé cuánto tiempo más tardamos en relajar las miradas.
El hombre, que no cejaba en su expresión de sorpresa, indicó entonces mi boca y dibujó en el aire un círculo. Sonrió.
Palpé la boca y quedó tiznada del jugo morado. Sonreí también. Como por arte de magia, ambos nos vimos envueltos en la resonancia de las risotadas.
Con las armas puntiagudas en el suelo, nos dispusimos a aproximarnos. Aquel individuo rudo, pero con cierto porte señorial, dejó de parapetarse en el equino.
Yo tenía hecho jirones el atuendo clásico de los marineros sanborondoneses, que solía ir rematado con una especie de casulla de vistosos colores. Quizá, eso me dio el definitivo destello de credibilidad ante el lugareño que alzó, aún con desconfianza, una especie de tarro de cerámica.
Bebí y brinqué con los picores en el paladar. Debía tratarse de algún destilado o aguardiente de los que elaboran los montaraces para combatir el frío, ese que cala hasta los huesos del alma.
Más risotadas.
No recuerdo el momento, sólo que poco después compartíamos unas hogazas de pan, carne
seca y queso –de esto sabía algo– exquisito.
Me llamó mucho la atención su lenguaje, su fonética brusca. Hablaba poco. Intercambiamos algunos gestos yseñales, y yo procuré relatarle mi situación dibujando con una rama sobre la tierra aplanada.
Señaló y repitió varias veces el gesto de que le siguiera. Así fue como llegué a la gran revelación.
**********************
Allí lo vi, nítido, colosal tras varios soles y lunas. García, el montaraz que habitaba en el
corazón de Anaga, me había llevado a la gran extensión, con el auxilio de su mula, por lugares implacables.
Lloré. No lo podía creer. Estaba allí, ante mis ojos. La leyenda. La gran sombra que aparecía y desaparecía, el “faro” gigantesco: el símbolo que se grababa en las vasijas que transportaban a nuestros seres queridos al otro lado. La montaña y la isla que habían anhelado tantos de los nuestros, que se habían diluido en tentativas para hallar un lugar y un archipiélago que no existía en los mapas, en las cartografías,...
Que muchos de nuestros nobles ancianos se jactaban en atribuir a maliciosas leyendas negras de los perturbadores de la paz. Tanta fue la fascinación que llegó a calar entre los nuestros a lo largo de la historia, que los notables decretaron castigar a quien siguiera perpetuando la idea de la
existencia de esa isla, y las otras islas que aparecían y desaparecían misteriosamente.
En nuestra universidad pronto se justificó como fenómeno: una visión producto de ilusiones ópticas y sombras debidas a determinadas condiciones meteorológicas. Cuánto hubiera dado porque aquellos hombres que se conformaban con evidencias huecas estuviesen allí delante.
García dijo secamente: “Chawaraj: el Teide”. Me abracé a él. Pisaba tierra de Tenerife. Desde allí, desde aquella cota inverosímil, se divisaban perfectamente las otras islas de los Canes. No era espejismo.
Yo, Chawaraj. De Sanborondón. Que un día salí en busca de la quimera eterna de mi país bajo el engaño de remontar las aguas del Norte para que mi familia no quedara sumida en el desprestigio. Allí estaba, recogiendo en mis fardos rocas volcánicas, plantas, semillas, animales y aves para disecar como pruebas palpables.
En los meses siguientes acopié lo indispensable, incluidos manuscritos e incunables. Estudié con voracidad todo lo relativo a las Islas, gracias a una innata facilidad que tenemos los sanborondoneses de dominar rápidamente lenguas extranjeras.
Mi amigo tinerfeño y otros del caserío dieron por buenas mis exclamaciones de alegría cuando consintieron en remendar la barcaza varada y las velas. Debía marchar para divulgar el acontecimiento.
Cuando todo estuvo dispuesto, una pequeña comitiva fue a despedirme. Volvía ya a casa, a contar tanta maravilla.
Me fundí en un sincero abrazo con García. Él me miró con sus ojos rutilantes y se atusó su espeso mostacho. Se rascó repetidamente el pescuezo, miró la arena y señaló al mar. “A lo mejor el Sanborondón ese que me dices es sólo una ilusión”, aseveró.
Le di una palmada amistosa en el hombro y partí sin mirar atrás.
*******************
Vomité sal. Vacié el líquido ambarino de entraña y bilis que dejaba un rastro amargo por el esófago tras las arcadas.
Yo, Chawaraj, hijo de Isorte y Cerawa, me erguí, encharcado en sudor. Llegaba al final de mi introspección. Sanborondón.
*Autores del libro: José Saramago, José Miguel Salamanca, Sergio Fernández (ilustrador), Pedro H. Murillo, Noemí Hernández, José Luis Díaz, Rubén Hernández, María José Marichal, Francisco Belín, Santiago Díaz Bravo, Zenaido Hernández, Javier Reyes, Abraham Barroso, Santiago Toste, David Fuentefría, Eva Fariña, Raúl Sánchez Quiles, Agustín M. González y Fran Domínguez.